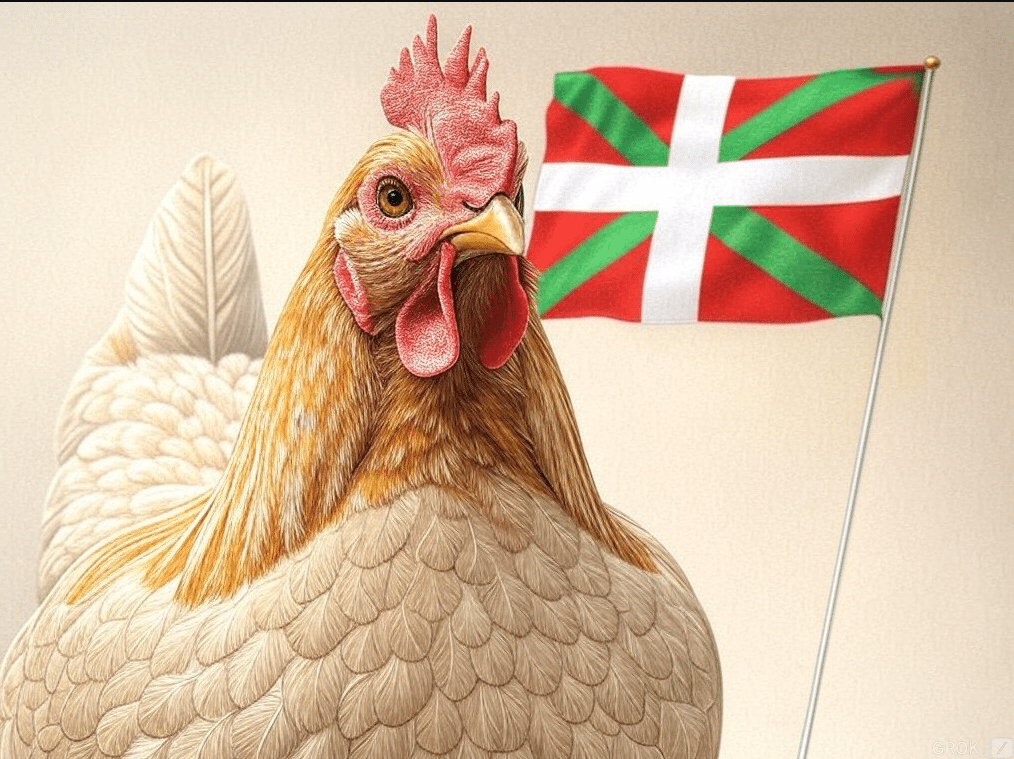Hace unos días, a causa de la avalancha de nominaciones a los Goya que ha recibido, vuelve a ser noticia “La infiltrada”, una película basada en la historia real de una policía nacional que se infiltró en ETA durante años y consiguió, entre otras cosas, desarticular el comando Donosti. La peculiaridad de esta película es que, por una vez, muestra a los etarras como los hijosdeputa de son. No sólo es que la película haya recibido un aluvión de nominaciones a los Goya, es que además es la segunda película española más taquillera del año. O sea que el veredicto del público también está claro.
Carolina Yuste protagoniza uno de los éxitos de taquilla del cine español, 'La infiltrada' https://t.co/FPadupADqC https://t.co/FPadupADqC
— El Correo (@elcorreo_com) December 14, 2024
El problema viene al recordar que esta misma película, oh casualidad, fue presentada pero rechazada en el Festival de San Sebastián, donde por tanto no fue seleccionada ni se proyectó. Pero, oh sorpresa, los años anteriores sí se abrieron las puertas de par en par extendiendo la alfombra roja ante el documental No me llame Ternera, del inefable Jordi Évole, o ante la película Maixabel, de Icíar Bollaín, vendiendo la imagen del perdón, la excarcelación y la reconciliación con la ETA a la medida del pacto de investidura y legislatura con Bildu que paralelamente se pergeñaba en Madrid.
San Sebastián rechazó 'La infiltrada', el filme sobre ETA con 13 nominaciones a los Goya https://t.co/iB4TVPIwtm
— El Confidencial (@elconfidencial) December 18, 2024
¿Hace falta ser un lince para entender lo que pasó en el Festival de San Sebastián? ¿Sería distinto de lo que vemos en tantas otras categorías de la sociedad? El hecho es que la violencia nacionalista funciona, pero lo hace incluso más abyecta y sutilmente de lo que solemos advertir.
Es decir, salta a la vista el efecto primario de la violencia nacionalista, que consiste primero en la eliminación física del rival, así como en segunda instancia provocar la expulsión del resto de no nacionalistas, o su silenciamiento, y la toma por el miedo del paisaje urbano, educativo, deportivo, festivo, político o cultural.
En lo que acaso no nos detenemos tanto es en el momento después del no nacionalista silenciado, que sin ser nacionalista se adapta por cobardía al marco impuesto por el nacionalismo. Naturalmente el miedo es legítimo. El nacionalismo vasco mata, agrede, daña, insulta, amenaza y cancela para provocar miedo. Se trata de que el sujeto normal objeto de toda esa presión o se pliegue o se convierta en un héroe. El nacionalismo vasco cuenta con que el 95% de la gente va a elegir plegarse antes que ser un héroe. Seguramente esto pasa en todas partes y no sólo por estos pagos. La violencia persiste sencillamente porque funciona, lo mismo en San Sebastián que en Constantinopla. Entre el miedo, la colonización política, la dependencia de las subvenciones del gobierno de turno, y la nueva estrategia de blanqueamiento de Bildu por la dependencia de sus votos, parece improbable la repetición de un fenómeno como «Patria»en San Sebastián.
Fernando Aramburu, autor de 'Patria', recorre para @elmundoes su ciudad, San Sebastián, la más golpeada por ETA. https://t.co/T8gSPUIKr6 pic.twitter.com/x2zyTn06ST
— EL MUNDO (@elmundoes) May 1, 2017
El punto sin embargo es que el no nacionalista que se pliega ante la coacción nacionalista a la larga se enfrenta a un dilema. Este dilema consiste en convertirse en nacionalista o percibirse ante el espejo como un gallina. O sea, si no abrazas el nacionalismo eres un no nacionalista que no se atreve a decir lo que piensa y a expresarse como tal; es decir, eres un cobarde. Y mirarse al espejo y ver un cobarde no resulta agradable. La forma evidente de escapar de esa humillación es convertirse de verdad en nacionalista. Entonces ya no eres un cobarde, porque ahora ya dices lo que piensas. Ya no te sientes mal por tener que esconderte ni amenazado por decir lo que piensas, puesto que has pasado a pensar lo mismo que el que te amenazaba. Has conseguido reconciliarte con tu reflejo en el espejo, lo que pasa es que para conseguir eso has tenido que convertirte en uno de ellos. Convertirte en uno de ellos era mucho más fácil que convertirte en un héroe pero también era mucho más fácil que tener que vivir sintiéndote un cobarde. Los descendientes del cobarde converso son ya conversos de origen de verdad. Así se iguala el paisaje. Así se construye una mayoría nacionalista. Ellos lo saben y juegan con eso. Somos de hecho el resultado de eso ya.